(Jesús Martínez Gordo).- En la prehistoria de la reforma litúrgica vigente se encuentra el interés de los episcopados alemán, francés, belga y holandés por adaptar las diferentes celebraciones a la cultura y lengua de los diferentes pueblos, así como por dotar de una mayor participación a la comunidad cristiana, favorecer más la creatividad y la sobriedad y, sobre todo, subrayar la centralidad de la presencia de Cristo y de la Palabra de Dios.
La canalización de las anteriores inquietudes lleva a revisar la liturgia barroca y la piedad devocional de los siglos anteriores, algo que se plasma en la aprobación en 1963 del primer documento conciliar: la Constitución sobre la liturgia («Sacrosanctum Concilium»), un texto en continuidad con la reforma realizada en su día por Pío X y Pío XII y nada revolucionario.
Los obispos del primer sínodo (1967) -convocado después de la finalización del Concilio- alaban la reforma litúrgica en curso, subrayando, de manera particular, la mayor participación del pueblo, su sencillez, el empleo de lenguas vernáculas, el sentido pastoral de la misma y expresan su conformidad con las rectificaciones de las nuevas plegarias. Alguna observación menor merece la reforma propuesta del breviario ya que se entiende que, al ser un tipo de oración originariamente monástica, ha de presentar una mayor adaptación al clero. Hay, sin embargo, una minoría de obispos que acusa a la reforma iniciada de ser demasiado experimentalista y de dejar en el camino el «sentido sacrificial» de la eucaristía.
Pablo VI promulga en 1970 un nuevo misal en el que subraya la centralidad del domingo, la importancia de la asamblea litúrgica y la participación ministerial del laicado. Su aprobación supone la anulación y prohibición del precedente, el romano, reelaborado por Pío V al acabar el concilio de Trento (1570). A esta decisión papal le suceden otras que afectan a casi todas las áreas de la vida litúrgica.
Si bien es cierto que la reforma litúrgica es excelentemente recibida (como se constata en el sínodo episcopal de 1967), también lo es que empiezan a escucharse voces que la rechazan (el caso de Mons. M. Lefebvre) o que comienzan a criticarla con dureza. Concretamente, J. Ratzinger verá en ella -según escribe años después- el inicio de un proceso de autodestrucción de la misma, indicando que su aplicación «ha producido unos daños extremadamente graves» ya que, al romper radicalmente con la tradición, ha propiciado la impresión de que es posible una recreación de la misma «ex novo» (J. Ratzinger, «»Mi vida. Autobiografía», Madrid, 2006, 105.177).
A la luz de este diagnóstico hay que enmarcar la decisión del Papa Benedicto XVI autorizando la celebración de la misa en latín e indicando la conveniencia de que las oraciones más conocidas se reciten, igualmente, en latín y que se utilicen, eventualmente, los cantos gregorianos (Exhortación postsinodal «Sacramentum caritatis», febrero 2007).
A esta exhortación sucede, en julio del mismo año, la Carta Apostólica «Summorum Pontificum» por la que se permite -cierto que extraordinariamente- el uso de la liturgia romana anterior a la reforma impulsada por Pablo VI en 1970.
Es muy elocuente que Monseñor Bernard Fellay, sucesor de Lefebvre como superior de la Fraternidad San Pío X (excomulgada en 1988 tras ordenar a cuatro obispos ignorando la autoridad del Papa), alabara la vuelta atrás de Benedicto XVI y considerara dicha decisión como una muestra de buena voluntad para afrontar con serenidad los problemas doctrinales aún existentes.
Además, a la luz del crítico diagnóstico de J. Ratzinger sobre la reforma litúrgica conciliar se explica su voluntad de traer a la comunión católica a los lefebvrianos levantándoles la excomunión, así como la concesión de un estatuto jurídico análogo al de los fieles anglicanos que se han pasado a la confesión católica por rechazar la ordenación de mujeres y también la nota del Osservatore romano sobre la autoridad doctrinal del magisterio católico y, concretamente, del concilio Vaticano II (2 de diciembre de 2011). Una nota que evidencia las dificultades que está teniendo el diálogo con los lefebvrianos y, concretamente, su aceptación de las actas conciliares.
Sería mezquino criticar esta voluntad integradora del Papa. Y más, en quien tiene la responsabilidad de la comunión eclesial y de la unidad de la fe. Pero la honestidad con la verdad lleva a constatar la unidireccionalidad de esta voluntad integradora que está en el corazón mismo de la responsabilidad primacial: no se está activando igualmente con otras sensibilidades católicas desautorizadas (sin llegar, como es el caso de los lefebvrianos, a la excomunión) e implicadas, por ejemplo, en la liberación y promoción de la justicia, en el dialogo interreligioso y en repensar la sexualidad humana a la luz de los avances antropológicos y sin descuidar, por ello, las exigencias evangélicas.
Finalmente, hay que recordar lo que pensaba Pablo VI sobre una posible decisión como la adoptada por Benedicto XVI. Cuando su amigo Jean Guitton le propuso que permitiera en Francia la misa de Pío V, el Papa Montini le respondió: «Eso, jamás (…). La llamada misa de san Pio V se ha convertido -como se puede constatar en Êcone- en el símbolo de la condena del Concilio. Esto es algo que yo no aceptaré nunca, en ninguna circunstancia (…). Si aceptara esta excepción, todo el Concilio quedaría cuestionado. Y, consecuentemente, su autoridad apostólica» (J. Guitton, «Paolo VI segreto», San Paolo, Cinisello Balsamo, 1981, 144-145)
Más en España
CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL
QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE
Buscamos personas comprometidas que nos apoyen
CONTRIBUYE
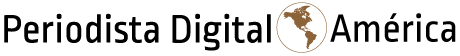 Home
Home
