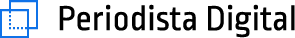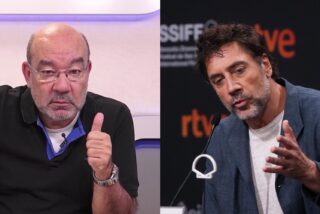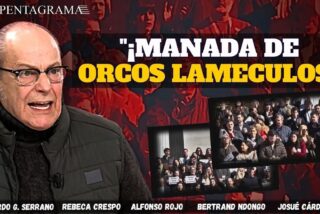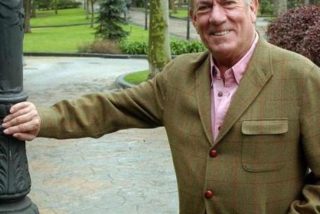¿POR QUÉ NOS GUSTAN TANTO LAS FICCIONES/MENTIRAS?
PORQUE PORTAN VERDADES COMO PUÑOS
Aunque, sensu stricto, nadie lo puede corroborar, tampoco nadie puede desmentir cuanto barrunto, esto es, aquello de lo que ahora tengo la oportuna premonición: al hombre, en genérico, le sigue gustando escuchar historias desde la noche de los tiempos, desde que desarrolló un lenguaje articulado in illo tempore, y se resguardaba de las fieras y la intemperie en cavernas, cuevas o grutas. Esos sucesos puede que le ocurrieran a quien los cuenta o relata, el bululú o cuentacuentos del clan, o a otros congéneres y él fue testigo presencial de los mismos. Yo he tenido la corazonada o el pálpito de que quien los narra es el anciano de la tribu a los más bisoños o inexpertos de la familia o el grupo con dos fines, idénticos a los que, muchos años después, contribuyó a difundir o propagar Quinto Horacio Flaco en su “Epístola a los Pisones” o “Arte poética”, su utile dulci, o delectando pariterque monendo, o sea, deleitando y avisando (al lector), mientras todos estaban sentados, alrededor del fuego, calentándose.
¿Por qué lo barrunto, intuyo o sospecho? Porque lo propio ocurre cuando, mutatis mutandis, uno ha ido con sus amigos, colegas o compañeros a pasar unos días de acampada en el monte (al León Dormido o Peña de Lapoblación, verbigracia) y se ha hecho un fuego; y otro tanto acaece, por ejemplo, en la biblioteca “Yanguas y Miranda”, de Tudela, en concreto, en la sala infantil, que sus tres responsables, Pilar, Teresa y Luis, dieron de lleno en el blanco o centro de la diana al consensuar, de mancomún, denominarla, para una actividad específica, de esta guisa, “Leocadia” (al ser este nombre femenino una mera fusión o poder descomponerse dicha gracia de pila bautismal en “Leo cada día”, estupendo proyecto) y relatan a los niños que allí acuden con su maestras/os aquello que han preparado para animarles a leer e/o iniciarles en dicho pasatiempo o hobby.
Cuando el hombre aprendió a leer, además de solazarse escuchando a otros narrar anécdotas, lo hizo leyendo para él o para otros, que no sabían por ser analfabetos, iletrados, como Cervantes nos cuenta en “El Quijote”.
Algunas obras que hoy leemos o vemos representadas sobre un escenario, en sus primeros años de vida, tras publicarse, en su inmensa mayoría no se leían, sino que se escuchaba cómo otro/s la leía/n. Eso le aconteció a “La Celestina”, de Fernando de Rojas, si hacemos caso a lo que escribió el corrector de la impresión (edición) en 1499, Alonso de Proaza, que trenzó en varios cuartetos lo que sigue:
“Pues mucho más puede tu lengua hacer, / lector, con la obra que aquí te refiero / que a un corazón más duro que acero / bien la leyendo harás licuecer; / harás al que ama amar no querer, / harás no ser triste al triste penado, / al que es sin aviso, harás avisado; / así que no es tanto las piedras mover”.
Y, unos versos endecasílabos más abajo, continúa así:
“Si amas y quieres a mucha atención, / leyendo a Calisto mover los oyentes, / cumple que sepas hablar entre dientes, / a veces con gozo, esperanza y pasión, / a veces airado, con gran turbación. / Finge, leyendo, mil artes y modos, / pregunta y responde por boca de todos, / llorando y riendo en tiempo y sazón”.
En el “Diálogo de la lengua”, su autor, el humanista y escritor conquense Juan de Valdés (a quien, por cierto, en septiembre de 2023, José María Martínez Domingo, catedrático de literatura de la Universidad Rey Juan Carlos, atribuyó la autoría del anónimo “Lazarillo de Tormes”; y su trabajo de investigación andaba sobrado de argumentos que apoyaban dicha tesis), admite, casi un siglo antes de que abundara con él o lo secundara en dicha opinión Miguel de Cervantes, que se dejó embelecar o engatusar por los libros de caballerías (cito, según la edición preparada por Antonio Quilis Morales, en Ediciones Libertarias S. A., 1999): “Diez años, los mejores de mi vida, que gasté en palacios y cortes, no me empleé en exercicio más virtuoso que en leer mentiras, en las quales tomava tanto sabor que me comía las manos tras ellas. Y mirad qué cosa es tener el gusto estragado, que, si tomava en la mano un libro de los romançados en latín que son de historiadores verdaderos, o a lo menos que son tenidos por tales, no podía acabar conmigo de leerlos”. Valoro sobremanera que fuera sincero y abierto de miras y que expresara su parecer sin restricciones, como cabe deducir de estas palabras que se leen en el mismo texto citado arriba: “Porque jamás me sé aficionar tanto a una cosa que el afición me prive del uso de la razón, ni deseo jamás tanto complacer a otros que vaya contra mi principal profesión, que es decir libremente lo que siento de las cosas que soy preguntado”.
Quien lea (recomiendo al lector, ora sea o se sienta ella, él o no binario, que lo haga, que corone dicha labor con suma atención) la introducción que encabeza el ensayo titulado “La verdad de las mentiras”, del escritor peruano (con nacionalidad española y dominicana) Mario Vargas Llosa, premio Cervantes 1994 y Nobel de Literatura 2010, hallará razones para entender por qué nos gustan tanto las ficciones/mentiras: porque portan verdades como puños.
Acaso baste con esta paráfrasis del tercer parágrafo de dicha introducción. Que el literato (escriba en prosa o en verso) miente, como lo hace un bellaco, es un hecho innegable. Ahora bien, aunque embeleque, lo que ha escrito acarrea y contiene una incuestionable y notoria verdad. Acaso sea una elección inteligente, sutil, expresarla de manera encubierta, solapada, vestida con los extraños ropajes que la delatan. ¿Qué quiero dar a entender mediante el anterior embrollo de palabras? Que el ser humano es un ente que se confiesa descontento con la vida que le ha tocado en suerte vivir y quisiera tener otra/s (esto les ocurre a todos ellos, sean cuales sean sus circunstancias socioculturales y condiciones económicas y laborales), distinta/s y distante/s, y hasta opuesta/s a la que tienen, aunque solo sea durante una hora, la que dedica y dura su rato diario de lectura (en el caso de que sea un hábito). Para llenar de contenido variopinto ese espacio de asueto, ocio o vacación surgieron las ficciones. Se cocinan o trenzan (labor de los escritores) y se deshacen o desmenuzan (tarea de los lectores) para que nuestros congéneres y nosotros podamos suplir las vidas que carecemos, que no podemos tener. En ellas cabe hallar un desafío, un anhelo, un sueño…
Ángel Sáez García
angelsaez.otramotro@gmail.com